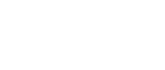En 1970, cuando el poder militar y político de la URSS se encontraba en su cúspide, el disidente Andrei Amalrik publicó un samizdat titulado ¿Seguirá existiendo la URSS en 1984?. La pregunta no sólo era provocadora, sino que parecía completamente disparatada: en aquel momento existía un régimen que tenía en su poder miles de misiles, con líneas de comunicación y de control claras y efectivas, un atractivo ideológico que se extendía más allá de sus fronteras y un partido único fuerte que aglutinaba a veinte millones de miembros comprometidos, leales o pragmáticos, para quienes el partido era un camino para avanzar socialmente, por lo que sus intereses personales coincidían con los del régimen. El sistema proyectaba su poder ideológico y militar por todo el planeta, afirmaba haber erradicado del ámbito nacional la pobreza absoluta y el desempleo y haber creado un nuevo “hombre soviético” por encima de las diferencias étnicas. Pero Amalrik resultó tener razón. Y su conjetura sobre la fecha de la ruptura fue bastante acertada. La URSS se disolvió oficialmente el 25 de diciembre de 1991.
El título del trabajo de Amalrik era un claro homenaje a la novela 1984 de George Orwell. Así como Orwell, en el momento álgido de la estabilización, vaticinó con pavor la imposición de una “distopía” comunista a escala mundial, Amalrik, en la cúspide de una versión más suave del poder comunista, previó su fracaso. Así que el título de esta ilustración es también un homenaje a la audacia con la que un solitario disidente aislado planteó una cuestión impensable a inicios de los setenta.
La amenaza más seria para la unidad china es su creciente desigualdad. El problema no es solo que casi se haya duplicado (su coeficiente Gini aumentó desde menos de 30 a comienzos de la década de los ochenta hasta 45 en 2005), sino también la propia composición de esa desigualdad. Para simplificar el asunto, digamos que pueden existir dos tipos de desigualdad; la de tipo “americano” es una desigualdad elevada en la que ricos y pobres están más o menos dispersos por todo el país sin una concentración geográfica de personas pobres o ricas en determinados estados. Es evidente que ricos y pobres viven en barrios separados, pero no existe una “segregación por renta” en el ámbito de las unidades administrativas de primer nivel (es decir, los estados). Básicamente, “solo” existen personas ricas y pobres, pero no estados ricos y pobres. La desigualdad de la UE ampliada es de diferente tipo, ya que procede principalmente de las enormes diferencias entre las rentas medias de los estados miembros, por lo que pobres y ricos se concentran geográficamente. El desarrollo chino producido a partir de principios de los noventa, cuando el centro del crecimiento se desplazó hacia las áreas urbanas, ha ido creando este segundo tipo de desigualdad, con provincias ricas y pobres, lo cual es mucho más desestabilización políticamente hablando.
Gráfico: Evolución del coeficiente Gini en China
El crecimiento chino se ha concentrado totalmente en las cinco provincias costeras, que además son las más ricas de las treinta y cuatro regiones administrativas chinas, descontando las tres ciudades (Shanghai, Pekín y Tianjin, que tienen el PIB per capita más elevado). Estas cinco provincias ricas y de rápido crecimiento, situadas en una franja de norte a sur, son Shandong, cuyo PIB per capita , en relacionan el resto de China, aumentó de una ratio de cerca de 1 en 1990 a 1,3 en 2006; Jiangsu, de 1,3 a 1,6; Zhejiang, de 1,3 a casi 1,8; Fujian, de 1 a 1,2; y la más meridional, Guangdong, de 1,5 a 1,6. A lo largo de los últimos quince años, estas cinco provincias han ganado un 20 por ciento sobre el promedio global de China. Su población total (en 2006-2007) se acerca a los 340 millones, lo que representa alrededor de una cuarta parte de la población total china. Sin embargo, son responsables de más del 40 por ciento del PIB.
Si les sumamos las cuatro ciudades-provincias ricas de Pekín, Tianjin, Shanghai y Chongqing, su cuota de riqueza supera el 50 por ciento de la producción total china. Evidentemente, podemos imaginar que las zonas administrativas singulares de Hong Kong y Macao son una ampliación aún más exagerada del mismo fenómeno, por lo que este conglomerado de 5-6 provincias y ciudades, geográficamente unidas, orientadas al comercio y cada vez más ricas que el área interior de China, empieza a representar un grupo aparte.
En el otro extremo del espectro, las tres provincias más pobres (Guizhou, Gansu y Yunnan) han desplazado hacia abajo su posición relativa desde la década de los noventa. El PIB per cápita de las dos últimas era del 70 por ciento del promedio chino, y ahora sólo del 50 %. La provincia más pobres, Guizhou, ha pasado de tener una riqueza del 50 % global chino a solo una tercer parte. Como podemos suponer, el crecimiento más rápido que la media de las provincias ricas y el más lento que la media de las provincias más pobres han aumentado espectacularmente la ratio entre la cúspide y la base. En 1990, al inicio de las grades reformas industrial, la ratio era de 7 a 1; en 2006 había aumentado hasta 10 a 1. Y esto sin tener en cuenta la renta de la provincia, probablemente, más pobre de todas, Tíbet (las estadísticas chinas no dan datos sobre ella), lo que acrecentaría aún más la ratio cúspide-base.
Esta ratio entre la cúspide y la base, de, al menos, 10 a 1, es notoriamente mayor que la existente al final de la Unión Soviética. Pero, por supuesto, las cosas no son iguales en otros aspectos. La URSS era oficialmente una federación étnica, por lo que junto a las divisiones económicas se superponían divisiones étnicas, lingüísticas y a menudo religiosas. Los chinos han forman lo que puede considerarse un único pueblo, aunque sus lenguas sean diferentes. También poseen una historia más prolongada de convivencia bajo un solo gobierno de lo que era el caso, por ejemplo, de los bálticos y los rusos, o los tayikos y los rusos. De cualquier modo, en China también existen divisiones económico-étnicas, al menos en lo que respecta a las cinco regiones autónomas (Guangxi, Mongolia Interior, Ningxia, Xinjiang y Tíbet), en las que la población no han representa una minoría significativa o incluso una mayoría.
Estas cinco regiones están entre las más pobres. La propia China de los han posee una historia de divisiones internas, especialmente durante el período de los estados guerreros (entre los siglo V y III a.C), posteriormente en el siglo III de nuestra era (los Tres Reinos) y más recientemente en 1930, cuando Japón creó un estado cliente al norte de China mientras el resto se dividía entre varios gobiernos beligerantes, principalmente los comunistas de Mao Tse Tung y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Incluso en la actualidad, existen dos Chinas cada una de las cuales reivindica su soberanía frente a la otra.
Por tanto, los peligros que acechan tras el alejamiento gradual en términos económicos (y a los ojos del resto del mundo) del próspero “grupo de once” provincias y ciudades costeras y el resto de China no pueden minimizarse, pasarse por alto e ignorarse. Si existe una auténtica amenaza para la unidad nacional china, es muy probable que proceda de la división económica interna de la nación.
*Este texto pertenece al libro Los que tienen y los que no tienen. Breve y particular historia sobre la desigualdad, de Branko Milanov.